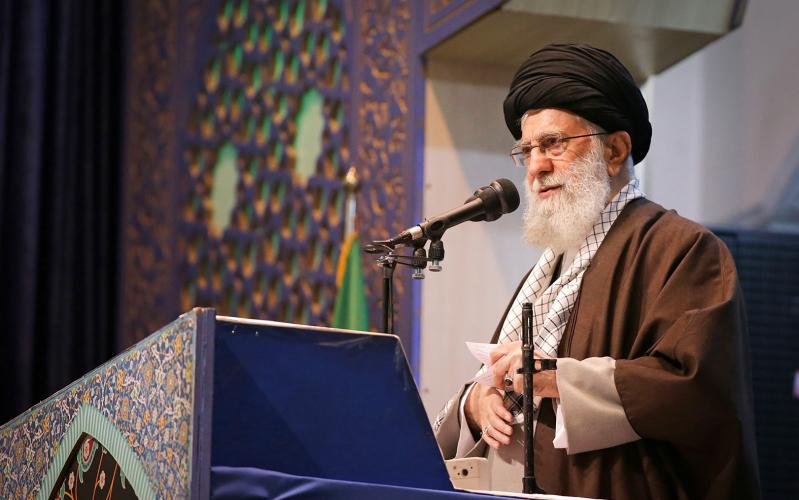En los oscuros años del siglo XIX, después de Napoleón, cuando el mundo aún soñaba con reconstruirse, Joseph Nicéphore Niépce y Louis Daguerre inventaron la realidad en la penumbra de sus laboratorios. La fotografía se convirtió en lo más real que había visto del mundo hasta entonces. Una imagen podía encerrar la realidad en un pequeño marco y ofrecérsela al espectador sin intermediarios. Tal como todos pensaban al principio.
En 1839, dos pintores franceses partieron hacia Egipto con la esperanza de fotografiar la tierra de los faraones, y desde allí llegaron a Jerusalén. Fueron los primeros en registrar los paisajes religiosos de la ciudad. Así comenzó la ola de fotografía de la “Tierra Santa”, y en menos de una década, cientos de fotógrafos de todo el mundo viajaron a Palestina —una tierra sagrada para todas las grandes religiones monoteístas.
Pero en los primeros marcos, no había señales del pueblo. Estas fotos estaban destinadas a narrar la tierra eterna de las Escrituras, no a sus habitantes vivos y en movimiento. Las estructuras y la arquitectura ocupaban el encuadre, sin que los palestinos aparecieran. Si acaso se veía algún rostro, era solo para resaltar la grandeza del edificio. En los marcos europeos, esta tierra era sagrada, pero vacía. Increíblemente, esos marcos vacíos fijaron una nueva narrativa de la Tierra Santa en la mente del mundo: una tierra que debía permanecer en la imaginación —sin pueblo, sin rostro, lista para la próxima ocupación.
Los primeros marcos: cuando se inventó la realidad
Las décadas de 1850 y 1860 fueron la era dorada de la fotografía. La guerra civil estadounidense convirtió la fotografía en un medio poderoso, pero en la Tierra Santa, las cámaras tenían otra misión: buscar pruebas visuales de las historias bíblicas. Desde el inicio, los marcos se construyeron eliminando a la gente. Los fotógrafos, herederos del espíritu de las cruzadas, buscaban conquistar esta tierra imagen por imagen. Mientras tanto, el dominio otomano sobre Palestina llegaba a su fin. Comenzaba la migración de judíos. Las fotos, sin mostrar a sus habitantes, ofrecían a los migrantes una imagen de la Tierra Santa. En esos marcos deshabitados nació la primera narrativa de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”. La fotografía pasó de registrar la realidad a apropiarse de ella. La Primera Guerra Mundial, ese monstruo que devoró todo, condujo a la Declaración Balfour y al nacimiento de Israel. Soldados británicos caminaban por las calles de Jerusalén mientras el clic de las cámaras judeo-europeas resonaba de nuevo. Las nuevas fotos mostraban los mismos paisajes, pero con subtítulos que cambiaban su identidad. La realidad se invertía. El pueblo era borrado, la historia se eliminaba, y el marco se convertía en arma colonial.
Apropiarse de la imagen, apropiarse de la tierra
Pero en el corazón de Jerusalén, a finales del siglo XIX, nació una pequeña escuela en el recinto de la iglesia de San Santiago. Allí se formó la primera generación de fotógrafos palestinos. Garabed Krikorian, alumno dedicado, fundó el primer estudio palestino en la calle Jaffa y fotografió al pueblo: rostros, rituales, vida. Años después, surgió una nueva generación: Fadil Saba, Jalil Raad y Karimeh Abbud. A diferencia de sus predecesores, salieron del estudio y usaron sus cámaras para proteger hogares y calles. Para ellos, la fotografía no era entretenimiento, sino defensa: defensa de una realidad que otros marcos habían borrado.
Fadil Saba, fotógrafo de rituales y mujeres que recogían agua del manantial de Ain al-Adhra, devolvió la vida al encuadre. Ese ritual, símbolo de fertilidad en Nazaret, se convirtió en expresión cultural de la continuidad de un pueblo. Jalil Raad, guardián de los huertos de naranjos de Jaffa, se enfrentó a los marcos falsos que presentaban los jardines como obra de los colonos judíos. Sus fotos de campesinos palestinos fueron una respuesta serena pero firme a la apropiación de la imagen. Y Karimeh Abbud, hija de Belén, fue la primera mujer fotógrafa palestina en romper tabúes. Con la cámara que le regaló su padre, recorrió las ciudades palestinas y capturó las voces de mujeres y hombres de su pueblo. Cuando su hermano murió bajo tortura británica, Karimeh decidió fotografiar hasta su último aliento. Pidió que su cámara no fuera enterrada con ella: debía permanecer para ver lo que ella ya no podría.
Ojos que despertaron
Tras la Nakba, las cámaras en Palestina no se silenciaron. Kegham Djeghalian, durante la ocupación de Gaza, fotografiaba desde detrás de mantas en las ventanas de su casa. Capturó a los refugiados, las filas de comida, los niños jugando entre ruinas. Sus marcos eran testimonio vivo del cambio en las ciudades: de la alegría a la devastación. Pero cuando se ignoró la narrativa palestina, las cámaras occidentales regresaron. Micha Bar-Am y los fotógrafos de las revistas Life y Time mostraron al mundo los marcos de la victoria israelí. Las fotos en color de la guerra de los seis días y las celebraciones reemplazaron los marcos del sufrimiento y el exilio. Una vez más, la realidad se construía en los estudios del poder.
Sin embargo, en medio de esa oscuridad, surgió una nueva generación. Jóvenes que crecieron en campos de refugiados y ahora gritaban su identidad con piedras y cámaras. La Intifada fue el despertar de ojos que se habían abierto. Osama Silwadi fue uno de ellos. Comenzó fotografiando flores silvestres y continuó con la sangre y la furia de la Intifada. Sus marcos de mujeres enfrentando soldados israelíes, de manifestaciones y gritos en las calles, se volvieron globales. Ella era un fotógrafo con el alma de un francotirador: cazador de momentos de vida y muerte. Tras años de trabajo con agencias internacionales, Silwadi fundó su propio sueño: una agencia de noticias con personal completamente palestino. Pero las balas que perforaron su cuerpo lo dejaron en silla de ruedas. Aun así, siguió fotografiando —esta vez el patrimonio y la cultura palestina. Creía que, si el enemigo tomaba la tierra, quizás algún día se podría recuperar; pero si se perdía la identidad y la cultura, todo estaría perdido.
Un legado de luz y sangre
Hoy, mientras el fuego de la guerra vuelve a arder en Gaza y Palestina, el mundo ve las imágenes —pero esta vez, los narradores son los propios palestinos. Jóvenes fotógrafos como Fatima Shbair, Mohammed Salem y Motaz Azaiza han continúado el legado de Karimeh Abbud, Jalil Raad y Kegham Djeghalian. Sus marcos son la continuación de tal historia: imágenes de niños en medio del frío de la guerra, de madres en duelo, de muros derrumbados y huertos de naranjos y olivos.
Estas fotos gritan: Estamos aquí, y esta es nuestra tierra.
Los marcos palestinos no son solo fotografías: son historia viva de un pueblo. Una historia escrita con sangre, luz y negativo. Desde los cuartos oscuros de París hasta las calles destruidas de Gaza, hay un camino continuo: el esfuerzo por ver, por permanecer, por narrar. En un mundo que aprendió desde los primeros marcos cómo construir la realidad, los palestinos aprendieron cómo recuperarla.
Ellos siguen presentes —en cada imagen tomada entre ruinas, en cada rostro que mira desde el encuadre. Como si el espíritu de los fotógrafos de la historia de Palestina hubiera sido infundido en sus hijos.
En medio del polvo, hay una luz que aún brilla.
Y en cada negativo que ha atravesado la sangre, se ha impreso una imagen viva de la tierra ancestral:
Palestina, con todos sus marcos.